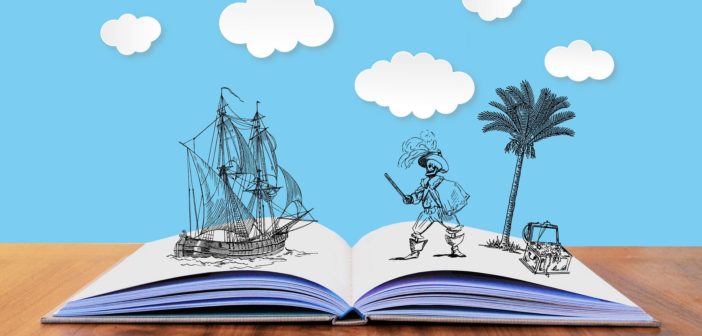Cuento final

Por razones de trabajo, era necesario que Enrique tomara un vuelo de 15 horas camino a Sydney, Australia. Antes de abordar, la persona encargada mencionó que por ese día, las sillas de primera clase en el avión tenían un 70% de descuento. “¡Que bien! Al parecer es mi día de suerte” pensó.
Todo marchaba perfecto. El vuelo salía en unos minutos y nadie más se había sentado en la silla de al lado suyo. “Más espacio para mí” se dijo “tanta suerte no se ve todos los días”. Entonces, justo antes de que cerraran la puerta del avión, un pasajero entró en el último minuto.
El pasajero miraba los números de las sillas y las comparaba con los de su tiquete. “Silla 7K. Esta es la mía” dijo el hombre. Cuando se sentó, Enrique volteó la cara e hizo un gesto de desagrado, no sólo porque ya no tendría más espacio, sino porque su compañero de vuelo por las próximas 15 horas tenía un fuerte olor en las axilas al cual se tendría que acostumbrar.
Intentando ser optimista y decidido a que nada empeoraría la situación, asumió que el odorífero inconveniente podría ser superado si lograba distraer a su órgano olfativo desviando la atención hacia otro de sus sentidos. Pronto sostuvo en sus manos aquel libro que había comenzado a leer en la sala de pre-embarque. Éste lo atrapó al punto de casi olvidar la engorrosa circunstancia de tan largo viaje.
Avanzó por la página de forma ávida, devorando las palabras, dejándose agarrar por los vericuetos del glorioso personaje y, lo más importante, logrando aletargar el ataque que sus fosas nasales se veían obligadas a resistir. Pero un profundo sonido similar a un trueno lo arrancó de su beatífica concentración. Su indeseado vecino de vuelo, dormido profundo, emitía por su boca abierta ronquidos desesperantes.
Ya no podía seguir leyendo. Fastidiado comenzó a hurgar en el paquetito que le había dado la azafata al empezar el viaje. Allí estaba su salvación: ¡Los auriculares! Deslizando la pantalla que tenía ante sus ojos, conectó el dispositivo y se dejó envolver por la voz de una seductora mujer que le daba la bienvenida mientras escuchaba una agradable música de fondo.
El menú era impresionante, había una larga lista de películas para elegir, canales con todo tipo de música, juegos, encuestas, y hasta podía ver la hoja de ruta y seguir el vuelo del avión desde un satélite. Estaba fascinado con eso, se imaginaba que él comandaba la nave. Justo cuando había olvidado que estaba sentado al lado de un molesto vecino, sintió un sacudón en su brazo.
El sacudón se repitió otra vez y al voltear, notó que el hombre gesticulaba cosas incomprensibles. Desconectándose del improvisado paraíso y con una mirada furibunda le preguntó: “¿Qué pasa?”. El vecino, acercándose más a su mejilla le respondió: “Necesito urgente un inodoro, comí algo en el aeropuerto que me hizo mal y este es mi primer vuelo, no sé dónde encontrarlo”.
Preso de unas nauseas incontenibles, Enrique le dijo con su mejor cara: “siga la flecha luminosa”. Presuroso, el compañero se levantó y desapareció en la penumbra del avión dando tumbos por el pasillo.
Antes de que regresara, Enrique llamó a la azafata más cercana. “Necesito que me cambies de silla urgente” dijo. “¿Y cuál es el motivo de su urgencia caballero?” preguntó ella. “Eh, pues que no me gusta esta silla. ¿Me podrías cambiar? A donde sea, incluso la clase económica es mejor que esta silla” respondió Enrique. “Lo lamento señor, el vuelo está lleno. No hay sillas disponibles”.
Enrique estaba a punto de explotar. Él se destacaba por su paciencia, sin embargo, en esta ocasión, estaba al borde. ¿Cómo podía ser posible tanta mala suerte? Entonces volvió el vecino, junto con su hedor impregnado. “Oye amigo. ¿Me cambiarías de puesto? Es que no había más puestos en la ventana. Ándale, hazme el favor. Ya has estado bastante tiempo junto a la ventana tú” le dijo a Enrique el compañero.
“No, acá estoy bien”, contestó Enrique. El compañero, enfadado, respondió: “¡Pero que egoísmo! Eso es lo que sucede cuando a las personas de tercera clase se les dan entradas más baratas a las secciones de primera”. En ese momento el vaso de paciencia de Enrique rebosó.
“¿Qué es lo que escuchado? Este sí que es el colmo de los descaros y la imprudencia. He estado mareado todo el viaje porque apestas de una manera increíble. ¿Has escuchado la palabra desodorante? Es más, si quieres dame la dirección de tu hogar y te regalo uno, le estaría haciendo un favor a la humanidad. Ni hablar de tus ronquidos. ¿Y ahora me sales con que yo soy el pasajero de tercera? ¿Es esto una broma? ¿Es esto una maldita broma? ¡Por favor! Que salgan ya las cámaras y los actores y que me den mi plata por probar mi paciencia”.
En ese momento el pasajero de la silla de atrás también se manifestó: “Sí, que lo saquen, no deja dormir a nadie con sus ronquidos y su falta de baño de hace como 4 días”. Entonces, la azafata tuvo que intervenir: “Señor, le voy a tener que pedir que ingrese al área de descanso y se aplique perfume o algún tipo de desodorante. Ya son varias las quejas”. El compañero, apenado y entre los aplausos de todos, siguió las instrucciones.
Por un lado, Enrique estaba impresionado de sí mismo y satisfecho de que lo hubieran apoyado e incluso felicitado. Sentía una especie de alivio, no recordaba la última vez que hubiera estallado así. Pero por el otro, tenía un poco de remordimiento de que al vecino le hubiera tocado irse de esa forma, humillado. “Al pobre le tocó una descarga de casi tres años de histeria reprimida. Debe estar llorando en el baño” pensó. De igual forma, ya nada podía hacer. Cerró los ojos, acomodó su almohada y en unos minutos ya dormía como un bebé.