José David Pacheco Martínez, uno de nuestros usuarios, nos ha enviado este cuento y quiere que lo ayudemos a crearle un final. ¡Participa en esta historia!

Cuando Ariel me enseñó a nadar, apenas y podía articular con mi voz endeble esa palabra. Ese es mi recuerdo más sagrado, el empeño absoluto que puso en esa difícil labor de hacer que su primo hermano de tres años pudiera remontar las aguas turbias, violentas y traicioneras del río Grande de la Magdalena. Allí hube de pasar mis días más alegres y también los más tristes. Mi primer beso y también el último. Todo un sinfín de acontecimientos, que hicieron de mí lo que soy hoy día: un reo.
Ariel siempre fue un hombre voluntarioso. Toda actividad por difícil que pareciera siempre encontraba con él, feliz término. Era una de esas personas que cualquiera quisiera tener en su familia y yo estaba agradecido de tenerlo. No solo porque midiera dos metros con doce ni porque nadie se metiera conmigo en el colegio o porque comía hasta más no poder cuando se decidía a jugar billar.
A lo lejos, muy a lo lejos, se escucha el miserable eco de una marcha nupcial. Allá esos infelices, a los que sin el menor remordimiento asesinaría como Vlad Drăculea a los 100.000 turcos que intentaron sitiar Transilvania. Lo traen amarrado de los brazos, lo exhiben como si fuera una bestia extraña y recién capturada. Le han dado el trato más humillante y deshonroso, lo han dejado por el piso. Han sobrepasado los límites de lo aceptable y perdonable, pero, sé que algún día esa manada de hijos de puta tendrán que pagar lo que han hecho con Ariel.
Vestido viene de blanco, con un corbatín negro, tan negro como el destino al que se hace acreedor desde hoy y hasta el último de sus días. Y, de aquel lado lo obligan hoy a casarse, esgrimiendo razones que están completamente abolidas: cuestiones de apellido. Vea usted, en estos tiempos donde esos vínculos a casi nadie le importan. Este mundo está tan jodido que apellido por apellido, da lo mismo, apellido y eso no te sirve para nada. Menos aquí en el monte, donde lo único que puedes hacer es pescar. En este pueblo de mierda donde todos son unos arrodillados, ser Valencia, Martínez, Padilla o Mercado, es absolutamente lo mismo, serás indistintamente un don nadie.
Lo que me unía a Ariel era mucho más fuerte que el primero o segundo apellido en común, nos unía el vínculo sagrado e indeleble de la sangre. Era mi primo y hoy que recuerdo esta historia y sé cómo termina, maldigo mil veces a quienes lo acorralaron y llevaron hasta el extremo de la muerte, pero antes el vicio y la locura.
Dígame usted si no tengo razón. Dígame usted lo que está pensando en este momento. Dígame usted lo que quiero escuchar. No puede, sencillamente no puede hacerlo ¿qué puede pensar? ¿Qué puede decirme? Nada en lo absoluto, porque no es usted quien siente bien adentro que le hace falta algo, que su ser se diluye lentamente a causa de un odio visceral que pasados los años y las generaciones se hace más fuerte y adquiere un carácter cada vez más personal o impersonal, no sé, pero que está allí y explotará en algún momento, que se atomiza y que gira y gira recalentándose.
Tal vez Dios en su infinita misericordia y capacidad absoluta de perdón lo haga conmigo. No voy a la iglesia para no rendirle cuenta a ese ser superior que rige desde el cielo azul e inalcanzable los destinos de la raza humana. De todos modos, aun no he hecho nada de lo que me pueda arrepentir. Cuando eso suceda, será la iglesia, su casa, esa casa de puertas siempre abiertas la que visitaré acto seguido.
La cárcel es uno o tal vez el único lugar donde el extremo de la dualidad del ser se presenta de manera espontánea: por un lado el hombre animal que tiene la obligación de defenderse en un mundo lleno de muchos peligros y por otro, el hombre humano y sensible que extraña a quienes deja afuera, que extraña, su mundo, que se extraña a sí mismo. Aquí no importa quién eres o qué haces, porque adentro para el sistema, eres solo un número que abre una celda de tres por tres metros y que tiene que compartir con uno o con seis, dado el caso.








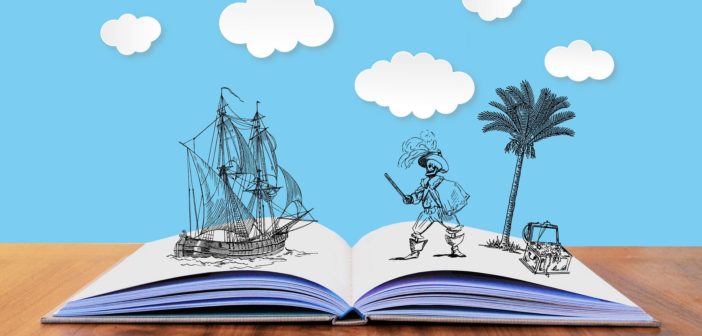




One Response
La última luz se apaga en la prisión y una vez más me quedo con mis pensamientos, la oscuridad y los ruidos de la noche. Me imagino nadando y recuerdo los acontecimientos de mi vida. Como cada quien tomó su propio camino, como de lo que una vez fue solo quedaron cenizas. La única constante es el cambio, y sobrevive no el más fuerte ni el más inteligente si no el que se adapta mejor a dicha constante. Fue precisamente esa falta de adaptación la que me hizo terminar aquí, pero el mismo error no me ocurrirá dos veces, no me puede ocurrir dos veces, porque aquí falta no tiene perdón.