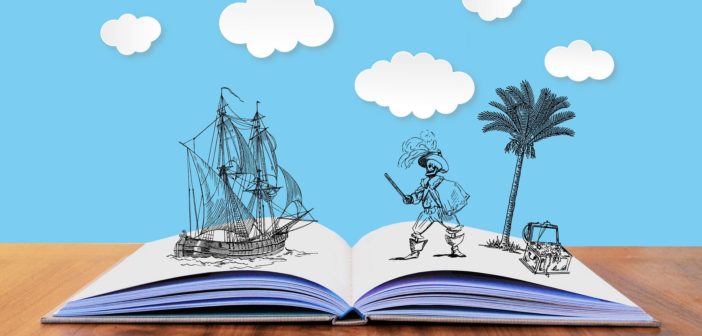Sólo le falta el título a esta historia que ha sido escrita entre Valentina Solari, Enrique Castiblanco, Jesús Monsalve, Virgilio Platt y la edición del Comité editorial de Cuento Colectivo. El que hay en el momento es provisional.
Despierto y miro mi reloj, son las 12:30 p.m. del viernes 1 de agosto de 2070. Abro la ventana y siento el olor de combustible, o algo similar, lo que me obliga a cerrarlas. Salir con máscaras de oxígeno, por protección, hace mucho que se volvió parte de la rutina. Ya incluso los mejores diseñadores las incluyen en sus colecciones.
Enciendo las noticias en el holovisor… un holograma aparece en 4d. Como me lo esperaba, las cifras de damnificados en aumento. Hoy las emergencias se han presentado sobre todo en las locaciones próximas a la línea del Ecuador, en donde hay incendios, y en las zonas costeras, en donde el aumento del nivel del mar ha causado inundaciones.
Después de estas noticias, un representante de la última Cumbre de Jefes de Estado sobre el Medio Ambiente, da el resumen de la jornada. Más fondos serán dedicados a la mitigación de los desastres y la responsabilidad es de la población misma, de seguir con las instrucciones de prevención de riesgo. No obstante, ninguno de los países de las principales economías mundiales llegó a ningún acuerdo concreto en torno a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Los resultados se anuncian frente a conglomeraciones de activistas, todos con máscaras y pancartas.
El sentimiento general de ira no se hizo esperar, ya había esperado demasiado. Los encargados de la seguridad, con escudos transparentes, observan como la multitud, cegada por la emoción, se viene encima como una estampida. Son 20 personas por cada uniformado, el caos está a punto de empezar.
Las imágenes son borrosas e imprecisas, pero la coleta de color sandía de una de las manifestantes de primera línea me resultan conocidas, demasiado conocidas. Me acerco a la pantalla de mi holovisor y con la palma de las manos amplío la imagen. La máscara gris sucia no puede ocultar esos ojos, unos ojos negros enormes, los ojos de Bárbara. Joder, ella no debería estar allí. Tres días antes la había enviado a una misión ficticia en Iquitos, precisamente para evitar esto.
Marco su número de teléfono. No me sorprende nada escuchar su buzón de voz. No puedo evitar ver en la pantalla del holovisor cómo un guarda de seguridad le golpea con fuerza en la cabeza con su porra. Casi se puede paladear la sangre que adorna el arma. En el interior de una caja de puros del segundo cajón de la mesita de noche están las píldoras. Las de oxígeno y las otras, las que nos vendió Barrientos aquella noche lluviosa.
Las tomo sabiendo que necesitaré la energía y reflejos extra. Busco en el holovisor a Bárbara, pero entre el humo y el pandemonio, no la veo. Corro hasta donde tengo parqueada mi motopropulsora, la enciendo y vuelo por los cielos oscuros. El mapa interactivo me dice que estoy a unos kilómetros de distancia de mi destino. Entonces la máquina de la moto me hace saber que la señal del teléfono de Bárbara se ha encendido de nuevo. “Marcar a Bárbara”… digo a la computadora.
Timbra una, dos, tres veces, pero nadie contesta. Cuando estoy a punto de colgar, alguien por fin está del otro lado. “Bárbara, ¿eres tú?”. Nadie responde, lo único que se escucha es un gran alboroto y la respiración de alguien que se ahoga. En 7 minutos estoy en el lugar exacto de donde proviene la señal. Bárbara se encuentra, sin máscara, muerta al lado de su teléfono. Toda su cara y brazos y ropa están manchadas de algo negro, cenizas y quien sabe qué otra porquería. Veo otros cadáveres a mi alrededor. La abrazo con fuerza, yo también sucio de atmósfera. Los vidrios de mi máscara se empañan de lágrimas.