Este cuento fue escrito por Salva Barrientos para Cuento Colectivo. Puedes entrar a su blog aquí. Una vez leas la historia, dinos cómo te pareció el resultado.
Había empezado a anochecer. No era, por otra parte, extraño. En la época navideña a las seis ya se ha ocultado el sol. Sara se había quedado sola y dormitaba en el salón, en el sofá que sólo ocupaba ella, con su manta y su periódico, al que había echado un vistazo tras la comida. Su marido y sus hijos habían salido por diversos motivos: hacer alguna última compra, visitar a los amigos. Ella había preferido descansar un poco antes del follón organizativo que vendría a continuación, con la cena navideña, la comida del día siguiente y todo lo que comportaba: recibir a los invitados, preparar la mesa, estar, en fin… en mil cosas y detalles.
Se había dormido de esa manera tonta en que se duerme uno tras la comida, dando cabezadas y desatendiendo lo que dice y se ve en el televisor. Pero aquel día fue diferente, se había puesto a soñar. Y esto fue lo que soñó: su propio cuento de navidad.
En su sueño, Sara se vio en una calle, no demasiado familiar, pero tampoco absolutamente desconocida; es decir, una calle de tantas por las que alguna vez habría paseado, sin duda distraídamente. En este caso, iba a coger un autobús. En la parada, un joven de unos veinticinco años la reconoció:
-Perdona. ¿Eres Sara? ¿Sara, la profesora?
Ella se sobresaltó. No solía hablar con nadie en los trayectos y menos abordar a un desconocido a no ser por causa mayor. Se repuso y admitió:
-Sí… Bueno, sí. Me llamo Sara y soy profesora de primaria. ¿Nos conocemos?
-Soy Raúl. Raúl Sánchez. Fuiste mi maestra en quinto y sexto hace unos quince años. En el Cervantes. Es normal que no te acuerdes. Hace años y yo he cambiado mucho, claro –la disculpó él antes que lo hiciera ella.
-Sí ha pasado tiempo, sí. Yo sigo allí, aún doy clase en el mismo ciclo, ya sabes que me gustaba esa edad. ¿Y cómo te va?-siguió ella, a la vista de que el autobús no venía y que, efectivamente, no le sonaba la cara de aquel chaval alto y con gafas.
-Bien, ya he acabado la carrera y estoy haciendo unas prácticas en una oficina aquí cerca. Soy abogado. Pagan poco, pero bueno… lo importante es empezar.
-Ah, muy bien… Mi hija también estudia derecho, la pequeña.
-Ya ves, tú me decías que no iba a hacer nada en la vida… Te equivocabas. Como cuando me decías que no tenía ganas de aprender. Quizás no te acuerdas de mí porque estuve dos cursos en las últimas filas, sentado con Javier Bellido. De Javier tampoco te acuerdas, ¿verdad? Yo sí recuerdo las copias que me hacías hacer, tantas veces lo de “No dejaré el material en casa”. Qué pérdida de tiempo. Ya ves. A pesar de maestros como tú, he terminado una carrera. Y ahora te dejo, Sara. No puedo decir que me alegro de verte. Hasta luego.
Y desapareció antes de que Sara pudiera replicar. Evidentemente, no estaban en el colegio y ella no tenía la última palabra. El chaval, Raúl, recordó su nombre, siguió a pie. Y llegó el autobús. Pero si yo nunca cojo el autobús, pensó, en mitad de su sueño.
El sueño prosiguió. Y Sara subió al autobús, sin demasiada convicción. Como hacía todo, por otra parte. El encuentro con Raúl la había descolocado. Podía haber sido más amable, pensó. Y curiosamente, el autobús llegó, tras unos diez minutos, a su colegio: el Cervantes. Los años habían eliminado “Miguel de” del nombre, como se elimina “de Vega” en aquellos que se llaman Lope de Vega. Un centro situado en un barrio tranquilo, con viviendas construidas a principio de los ochenta, donde convivían varios colegios. Sara llegó al Cervantes hace dieciocho años. Entonces tenía treinta, una oposición aprobada y una plaza en educación primaria. La vida resuelta, vamos. Una escuela cerca de su casa (un cuarto de hora andando por calles seguras, o unos minutos en coche) y la seguridad de su oposición conseguida tras varios años de interinidad. Eso, junto con el empleo de su marido, en un banco de la zona, auguraba un futuro de estabilidad en el que ya habían aparecido los hijos, dos chicas en este caso, y transcurriría plácidamente la vida laboral y personal.
Y así había sido. Uno tras otro, los cursos fueron pasando. La tutoría de segundo que le tocó el primer año se convirtió en tercer ciclo al año siguiente, y así habían transcurrido diecisiete años en el mismo nivel, siempre con alumnos de diez a doce años. El claustro no era precisamente un modelo de innovación, pero se llevaban bien. Algunos compañeros decían, y Sara les daba la razón, que los problemas surgían cuando hablaban de didáctica, metodología. La solución, por tanto, era no hablar de esos temas, dejando al albur de cada cual lo que hacía o dejaba de hacer en sus clases. El centro era de una línea –una excepción en los tiempos actuales, en los que se agrupaba más al alumnado en colegios grandes- y la convivencia entre los diecisiete profesores era buena, siempre que, como hemos dicho, no se hablara de cómo enseñar. Además, el director, que este curso cumplía veinte años en el cargo, no decía a los demás cómo actuar: él se preocupaba de que los documentos estuvieran entregados a fecha prevista –o unos días más allá, tampoco había que ser tan estricto- y que los festivales de navidad y de fin de curso se celebraran. Algo más haría, pero era un hombre de natural discreción.
Sara llegó al centro. Extrañamente, estaba cerrado. Entró con su llave, abrió el patio y la puerta principal del edificio. Su clase estaba en el primer piso –los mayores, ya se sabe- y subió. En el banco situado enfrente de la puerta estaba Isabel. Esta era una alumna de quinto curso, una niña que había llegado a mitad de cuarto y que no acababa de coger el ritmo de quinto. Claro, todavía le faltaba el libro de conocimiento del medio –con lo que hay que estudiar del libro ese- y sus padres le habían enviado una nota en la que decían que se lo comprarían cuando pudieran. Además, Isabel no estaba muy integrada en la clase. Sara no hacía socio gramas, eso es perder el tiempo, pensaba ella. Pasaba 20 horas con los alumnos, así que alguna información tenía. Había suspendido cono –claro, sin libro, ya me dirás- mates y lengua. Las importantes, pensaba Sara. Y allí estaba, un día sin clase –sin gente en el colegio- esperando para entrar en el aula, sentadita con su mochila viejita, un tanto rasgada, y su carita de sueño matutino.
-Isabel, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha abierto?
-Vengo a hablar contigo, Sara.
-Pero… ¿hoy no hay clase? ¿Qué pasa, sabes algo, ya que estás aquí?
-Es un sueño, Sara. Tu sueño. Y me toca actuar en él.
-¿A ti? ¿Actuar? Pero, ¿cómo? ¿Qué es eso de que te toca actuar?
Por una vez, la maestra no sabía la respuesta de las preguntas que hacía. En clase, normalmente preguntaba por comprobar: ¿cuántas son ocho por nueve? ¿En qué comarca está este pueblo? ¿Por dónde sale el sol? Cuestiones todas chupadas para una maestra. Para los alumnos, no tanto.
-Sí, Sara. He de decirte algunas cosas. Pero en clase no me dejas. No nos dejas hablar casi nunca. Y a mí, menos. Yo no sé por qué. Ya ves que me cuesta, porque esta no era mi clase cuando empecé. Y no sé, no estoy muy a gusto. No tengo amigas, no quieren jugar conmigo. Pero cuando intento decirlo, no me dejas, me dices que vamos a seguir con la clase, que las cosas del patio no nos pueden quitar tiempo para el tema que sea.
Isabel hacía esfuerzos por no llorar. Se había lanzado a hablar y descargaba un peso interior, se notaba más ligera pero a la vez era consciente de que hablaba a su maestra. Sueño o no, aquella mujer era su tutora.
-Y lo del libro de Cono… mi madre me dice que llegará pronto, Sara. Yo se lo pido, pero ella no lo compra. No sé más, de verdad. Y no puedo seguir las clases. Me lío con las fotocopias, a veces no las tengo…
-Pero no puedo hacer más, si no tienes el libro. Y lo que has de hacer es estudiar más. Y hacer los deberes…
-Sí, ya lo sé. Eso quiero, sacar buenas notas y que mis padres se alegren… Pero me cuesta.
Sara paró la conversación… En sueños, le tocaba hacer tutoría. No se sentía cómoda, la niña había planteado sus quejas claramente y una vez más, ella no tenía la última palabra: el sueño trocaba en pesadilla. Y eso de no dejar hablar… pero ¿cómo avanzar en la programación si nos pasamos el día de cháchara? Claro, los niños sólo piensan en contarme cosas que les pasan; y así no avanzamos –pensó, tranquilizándose.
-Bueno, y ¿qué hacemos? ¿Por qué está cerrado? Y tú, ¿por qué estás aquí, si no hay clase?
-Porque tenía que hablar contigo, ya te lo he dicho. Y cuando hay clase no puedo.
Isabel se dio media vuelta, y despacito salió por la puerta del patio. La misma puerta que cruzaba con cierta desgana, porque no encontraba amigos con qué jugar cada día. La soledad es terrible en la infancia y en la vejez. Pero eso Sara no lo sabía.
Sara, por su parte, se quedó sin saber qué hacer o decir. Estaba claro que en su sueño no dominaba los elementos como en su aula, el lugar que había ahormado a su manera de ver la educación: la distribución por parejas, cuatro en cada fila, que cambiaban muy poco a lo largo del año. Lo importante, al fin y al cabo, eran los contenidos, los libros de texto… aquello que pomposamente se llama el curriculum.
Salió ella también al patio. Inesperadamente, encontró un grupo de niños de tercero; creyó reconocer algunos.
-Hola, Sara -dijeron algunos espontáneamente- ¿Por qué no hay clase?
-No lo sé…-respondió, aunque le costaba horrores admitir algo así- Está todo cerrado. Vosotros, ¿por qué estáis aquí? ¿No os han avisado de que no hay clase?
-No- respondió uno de los más habladores- No sabemos. Hemos venido como todos los días, pero…
-Bueno, voy a ver si localizo al director, o a algún maestro, a ver si sabemos qué pasa. Esperad aquí.
Sara volvió a entrar en el edificio, aunque algo le decía que era inútil. Efectivamente, no encontró a nadie, ni una puerta abierta… Estaba vacío. Salió resignadamente. ¿Qué les diría a los alumnos que jugaban en el patio? Una vez allí, fueron ellos los que le hablaron:
-Sara, ¿no hay nadie? ¿Nos quedamos contigo?
-Bueno… sí, claro, hasta que sepamos qué ocurre… quedaos conmigo. Aquí tengo las llaves, entraremos en una clase y…
-¿No podemos quedarnos en el patio? Si no hay maestros… no hace falta dar clase, ¿no?
-¿Sara, en quinto iremos contigo?
-¿Iremos al piso de arriba?
-Mi primo va a tu clase, es Lázaro.
-¿Y es muy difícil quinto? Mi hermana dice que sí, ahora está en la ESO.
Tantas preguntas juntas que Sara no supo qué contestar. Era una pesadilla; no por los niños, a cuya presencia ella se había acostumbrado, sino por esa sensación de desorden, de lío que la acompañaba en el sueño. Esa no era la escuela que ella transitaba cada día. Una escuela ordenada, con niños que van bien, otros que van mal, y en la que los maestros dan clase, ponen controles, en fin, se dedican a la educación.
-No lo sé –dijo ella, un tanto alterada- ahora mismo, lo importante es ver cómo acaba esto, por qué no hay nadie más aquí. Ningún maestro más, quiero decir.
Por una vez, echó de menos a sus compañeras, a los otros profesores, con los que compartía la rutina escolar, el café matutino, la entrada de la fila y la salida. Normalmente, no le hacía falta la ayuda de sus compañeros. Estaba claro que todo iba al revés. Y esos eran los niños que serían sus alumnos en un par de años, expectantes. Si ella pudiera compartir un poco de su expectación, tan sólo un poco. El sueño no estaba siendo agradable. ¡Y eso que no habían aparecido los padres todavía! Los padres… esos sí que eran de temer. O al menos, mejor tenerlos lejos. Las reuniones colectivas, ese engorro administrativo, no las llevaba demasiado bien. Menos mal que sólo hacía una al inicio del ciclo, donde marcaba sus normas, y otra al final, casi dos años después, como despedida. Y a las doce de la mañana, claro, que quien tuviera interés ya iría. Pero en el sueño no había padres, de momento. Sólo alumnos que la descolocaban: la rutina tranquilizadora del aula se había desvanecido. Unos niños a cuyas necesidades no podía dar respuesta adecuada.
En ese momento, la puerta de casa se abrió. Volvía Jaime, el marido. Sara se sobresaltó –el salón estaba junto a la entrada, así que notó el ruido inmediatamente- y se despertó. No fue un plácido despertar. De repente, habían desaparecido las ganas de preparar la cena, de celebrar nada. Tenía la boca seca.









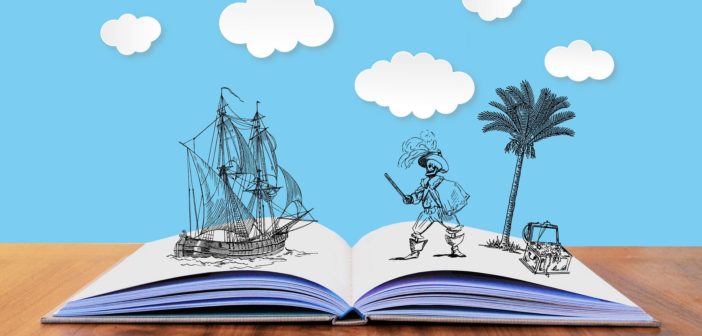




95 responses
It as nearly impossible to find experienced people for this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks
We elect everything you come home to be able to move a person mustbe a some total from the really perpetrator is hanging up outand about to become far better believe they occur payed out.
Thank you, A lot of content.should college athletes be paid persuasive essay thesis help essay ghostwriter
Thanks, I’ve recently been searching for info approximately this subject for a while and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you sure concerning the source?
I love what you guys are up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.
WOW just what I was looking for. Came here by searching for keyword
This is a great tip especially to those new to the blogosphere.Brief but very precise information… Many thanks forsharing this one. A must read post!
An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo subject but generally people don’t discuss these topics. To the next! Many thanks!!
Hi there! I simply wish to give you a big thumbs up for your excellent information you’ve got here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.
wizard trial azithromycin — zithromax otc can you purchase zithromax over the counter
I neerd to to thank you forr this fantastic read!!I definitely enjoyed evety bit of it.I have got you book-marked to look at newthings you post…
I couldn’t refrain from commenting. Well written!
vegas slots online vegas slots online slots online
Thanks so much for the blog.Much thanks again. Much obliged.
I used to be recommended this blog via my cousin. I am no longer sure whether or not this post is written via him as nobody else know such distinct about my problem. You are amazing! Thank you!
Thanks for sharing your thoughts about polished salon. Regards
vardenafil online canada – vardenafil coupon the best ed pills
ivermectin pills canada ivermectin 1 – ivermectin generic name
Смотреть Космический джем 2 в hd Мультфильм Космический джем 2 (2021) Космический джем 2 смотреть в хорошем hd мультфильм
I really like your writing style, excellent information, thanks for putting up :D. «He wrapped himself in quotations- as a beggar would enfold himself in the purple of Emperors.» by Rudyard Kipling.
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?
Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
I just couldn’t depart your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts
each time i used to read smaller posts which also clear theirmotive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.
The very crux of your writing whilst appearing reasonable in the beginning, did not really settle very well with me personally after some time. Someplace throughout the paragraphs you managed to make me a believer unfortunately only for a short while. I still have got a problem with your leaps in logic and one would do well to fill in all those breaks. In the event that you actually can accomplish that, I will surely end up being amazed.
It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
I like reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!
I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂
seroquel for anxiety how much seroquel to overdose
Very good blog. Much obliged.
Thanks designed for sharing such a nice idea, piece of writing ispleasant, thats why i have read it completely
Looking forward to reading more. Great blog post. Much obliged.
Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Will read on…
Thank you for your blog.Much thanks again. Much obliged.
Regards for helping out, fantastic info. “Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening.” by Gertrude Stein.
I really enjoy the post.Much thanks again. Cool.
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this good paragraph.
I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂
I do not even know how I ended up here, butI thought this post was great. I don’t know who youare but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!
Fantastic blog post.
What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & assist different customers like its helped me. Great job.
slots for real money play slots online online slot games
Is anyone here in a position to recommend Plus Size Hosiery? Cheers xxx
It’s really a cool and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
Very good written information. It will be supportive to anybody who utilizes it, including myself. Keep up the good work – for sure i will check out more posts.
online gambling free online slots free online slots
You actually stated that perfectly.how to write a proper essay essay writing service review rewriting services
Hey there, not necessarily you too great? Your own writing widens my expertise. Give thanks you.
Excellent blog you’ve got here.. Itís difficult to find quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!
ivermectin pour-on for horses ivermectin for goats lice
Your style is very unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.
Thanks-a-mundo for the blog.Thanks Again. Really Great.
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
Great, thanks for sharing this blog post.Much thanks again. Great.
Becky’s “great hair” ain’t absolutely nothingwhen compared with Beyonce’sHair Styles – The Most Beautiful Hairstyle New Popular Hairstyleshair styles
Thanks so much for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Choose a popular topic, or one with which you are very familiar.
Really enjoyed this post.Thanks Again. Great.
A big thank you for your blog post.Thanks Again. Really Cool.
Say, you got a nice blog.Thanks Again. Will read on…
I really like what you guys are up too. Thissort of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve included youguys to blogroll.
Thanks so much for the blog post.Really looking forward to read more.
Very good blog.Thanks Again. Fantastic.
Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.
A round of applause for your blog post.Thanks Again. Want more.
I do not even know how I stopped up here, but I assumed this put up was once great. I don’t realize who you’re however certainly you are going to a well-known blogger should you are not already 😉 Cheers!
This is a topic which is near to my heart… Best wishes! Exactly where are your contact details though?
Thanks again for the blog post. Really Cool.
Whats up are using WordPress for your blog platform?I’m new to the blog world but I’m trying to get started andset up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?Any help would be really appreciated!
mirtazapine appetite stimulant mirtazapine mirtazapine side effects bipolar
Thank you for your blog.Much thanks again. Cool.
I needed to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new things you post…
A round of applause for your blog.Thanks Again. Awesome.
Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Much thanks again. Much obliged.
erectafil 10 tadalafil generic tadalafil peptide
An fascinating dialogue is value comment. I think that you should write more on this matter, it may not be a taboo subject but usually persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
best online pharmacy usa canada pharmacy safedrg – canadian pharmacy 365
Thanks again for the blog post.
Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design and style. «Justice is always violent to the party offending, for every man is innocent in his own eyes.» by Daniel Defoe.
Great, thanks for sharing this blog. Much obliged.
This is one awesome post.Much thanks again. Cool.
Im grateful for the post.Really looking forward to read more.
wow, awesome post.Much thanks again. Will read on…
Hi, I read your blogs daily. Your humoristic style is awesome, keep up the good work!
Appreciate you sharing, great blog. Fantastic.
Heⅼlo, Ι chеck your bloɡs regularly. Your humoristic style is awesome, keepup the good work!
Looking forward to reading more. Great post.Really looking forward to read more. Cool.
Im grateful for the post.Really looking forward to read more. Cool.
Regardless of what you wish. Two Player games allow for one or more people today2 Player Games – Free Play Two Player Game – Best Games2 player games
Major thankies for the post.Really thank you! Great.
I loved your blog.Thanks Again. Keep writing.
What a funny blog! I really enjoyed watching this funny video with my family unit as well as with my colleagues.
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard workdue to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?