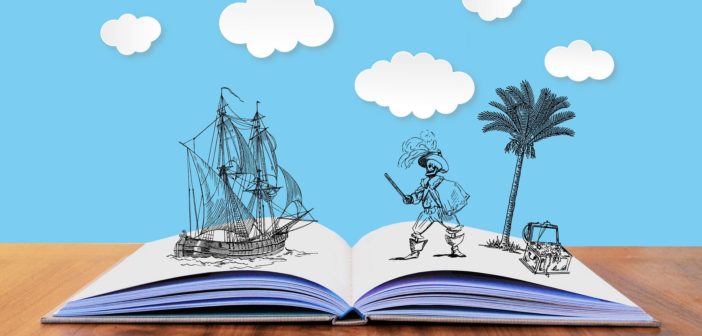Federico Campos vio llegar a Oriana y lamentó no ser más joven. Los ojos se le llenaron de luz.Se quedó detenido a un lado del portón trasero mientras todos entraban. La siguió con la mirada mientras ella, de espaldas, descargaba el pesado maletín. La había visto sólo un par de veces hace tiempo. Era un campesino de unos cincuenta años. Vivía en esa finca con sus dos hijos, una nieta, y su esposa, la única mujer durante casi toda una vida de montaña. Cuando vio a Oriana sintió pena por todo, por sí mismo. Un antiguo lamento llegó a su mente. Su ropa le pareció de repente vieja y desteñida. El cuerpo sucio de barro y las manos tan callosas, como las de cualquier campesino de la región. La cara sudorosa y unas pocas arrugas de tanto sol viviendo en la piel. Debía atender al grupo dos o tres noches mientras esperaban a Juana, que subía de la ciudad con dotaciones. Federico Campos deseó de inmediato que Juana no regresara. O por lo menos, que tardara algunos días más de lo previsto. Los muchachos descargaban sus cosas bajo los árboles del patio mientras los hombres decidieron bajar al río para darse un baño después de la pesada marcha de cuatro días.
Había que montar el sancocho. Federico Campos agarró su machete, que brillaba del filo y del que no se separaba jamás, y de un solo golpe, bajó el racimo completo de plátanos. Caminaba despacio. No por dolencia o dificultad, sino precisamente con ese pausado andar de campesinos, pescadores y otros seres mitológicos que repiten a perpetuidad gestos en el tiempo. Su cuerpo moreno y firme tenía la apariencia de hombre que espera. Veía descender a Oriana el camino hacia el río. Ella reía y movía la cabeza de un lado a otro con la costumbre vigilante de expiar los lugares por seguridad. Igual las otras muchachas. Oriana notó que Federico la miraba. A medida que caminaba, puso su mano izquierda sobre el hombro de la compañera para indicarle que se detuviera. Se miraron. Federico, con la certeza de los ojos de ella, se sentó a pelar el bastimento al lado de la olla gigante. Ahuyama, yuca, ñame, plátano, mazorcas. Esperaba paciente. Oriana se bañó un poco más rápido de lo normal y convenció a las muchachas de regresar pronto para el almuerzo. Al llegar, tiró la bolsa con sus cosas sobre un tronco y sin vacilar se dirigió donde Federico.
-Entonces Federico.
-Orianita, qué tal el río.
-Frío, ¡sabroosoo¡. Pa este cansancio. ¿Cómo va el sancocho? y la señora Cecilia cómo sigue.
-Parece que duerme…
-Umm. Dijo la joven suspirando un poco.
-El sancocho pinta bien. Y con estas ahuyamas que mandó el vecino van a quedar especitas esas sopas. Ahorita monto el caldero pal arroz.
-Tiene muy bella la finquita. Dijo la joven sentada ya en el suelo, mirando alrededor con las manos
bajo la barbilla y moviendo las rodillas de un lado a otro con gesto infantil.
-Se hace lo que se puede. Ven cuando quieras.
-Cuando se pueda será. Usted sabe que no me mando sola. Le está quedando muy buena la kankurúa.
– ¿La choza? sí. Cuando vuelvas ya tendrá el techo de palma. Pa que no sientas calor y pases la tarde
recostadita en la hamaca.
La espalda de Oriana debajo de la camisilla verde oliva, bastante escotada, revelaba un cuello largo con algunos lunares. La piel sujeta a los músculos, evidencia irrebatible la vida en el monte. Su cabello liso y negro, de corte recto bajo las orejas, la hacía ver más blanca, de aspecto maduro.
– ¡Oriana, párate! A Juana la agarraron, dijo uno de los muchachos casi gritando para que los demás se acercaran.
De inmediato Oriana se levantó frente a Federico. Y todo su cuerpo erguido apareció ante él como una
imagen poderosa que no pudo contener. Él cerró los ojos y detuvo el corte de las verduras tiradas entre sus piernas.
-Nos vemos Federico.
-Cuídate niña.
-Siempre- Dijo Oriana terciándose el fusil AK.
Se miraron. Ella vuelve, seguro que ella vuelve. Quizá de subida.
-Federico, dale esto a la nena.
-No. Guárdalos para ti.
-No, sí los traje para ella. Fue difícil conseguirlos.
-Por eso te lo digo.
Federico Campos aceptó resignado, los chocolates. Difíciles de conseguir en la zona.
Los muchachos se despedían y salían de prisa con los rostros endurecido por los afanes de la guerra.
Sólo ella volvió la cabeza. Tenían más de un año que no la sacaban. Y si agarraron a Juana, seguro la
recogerían otra vez un tiempo largo. Habría que ajustar la seguridad. Tomar medidas y mover el
campamento más arriba.
Federico Campos terminó la choza. Se le dio por sembrar flores. Oriana nada que volvía. Otros grupos
de muchachos bajaban cada tres o cuatro meses, menos ella. Nada preguntaba. Dos años después
mientras acomodaba unas materas, escuchó una conversación de dos muchachos que se acercaban.
Decía uno de los pelaos:
-El hijueputa de Marcos fue el que las entregó.
-Seguro hermano.
-Ese tipo siempre fue raro. Siempre andaba con la preguntadera. Por eso yo no le solté nada.
-Ese tipo debe estar cerca.
-Sapo de mierda.
-Dijo que eran y que comandantes.
-Seguro las mandan pa la tramacua.
-Esa vaina allá es dura.
-La Juana tiene familia pa’ esos laos, pero la Oriana nada.
Federico Campos esa madrugada afiló más que nunca su machete. Se dispuso a hacer una de las cosas que mejor sabía hacer en su vida: esperar. Y esperó. Cada día esperó. Bajaba al río más de lo seguido. Se sentaba largos ratos en la loma mirando las montañas. Llegaba a su finca al final de la tarde. El tipo tenía que pasar por ahí. Y pasó. Lo destrozó como a una gallina. Quemó lo que pudo. Lo otro lo echó a los cerdos o al río. Hizo un paquete con algunas cosas, algunos papeles y cosas que ni se atrevió a mirar. La mirada la tenía en la ausencia, en el recuerdo. Pero sobre todo en la esperanza. Se arreglaba cada tarde y al llegar el primer grupo de muchachos le entregó a uno el paquete sin decir palabras.
-Pasó el hombre. Dijo el guerrillero mirándolo fijamente.
-Allí está lo que quedó.
El muchacho le puso una mano en el hombro en señal de confianza y agradecimiento. El grupo se marchó antes del anochecer.
Federico Campos miró una vez más las montañas y supo lo que tenía que hacer. La madrugada
siguiente, luego de decirle a su mujer que volvería pronto, que tenía una visita urgente, y de besar en la frente los niños, bajó buscando el camino hacia el pueblo, con su mejor ropa. En su mochila había
guardado la cédula y un carnet amarillento de cuando estuvo una vez en la universidad, por si se lo
pedían. Nunca había visitado una cárcel.
Cuento por Anabell Posada
Otras publicaciones:
[the-post-grid id=”8888″ title=”Otras publicaciones”]