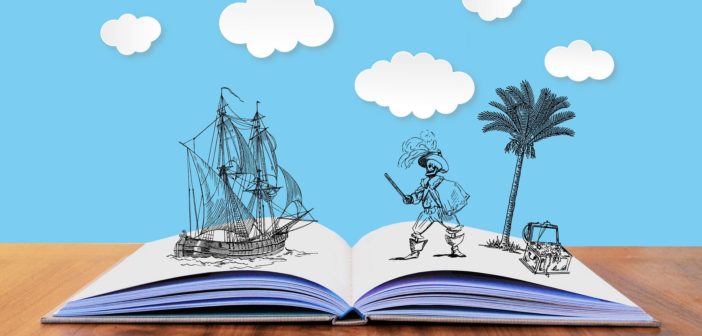Clarisa tomaba polaroids de sus sueños. Por las tardes, subía al cerro, se sentaba en la vieja roca negra y contemplaba los campos de trigo mecerse al ritmo de la brisa, como un océano dorado en miniatura. Soñaba con escapar… sacaba la cámara, guiñaba un ojo, encuadraba su sueño en el objetivo y disparaba.
La cámara le devolvía su sueño negro con un ruido mecánico. Ella lo tomaba con cuidado entre el índice y el pulgar, observaba las mareas del mar de trigo y, cuando apreciaba un soplo lo suficientemente enérgico, separaba los dedos y su sueño volaba. Siempre antes de que la polaroid revelara la imagen.
Cada sueño superaba al anterior. Algunos eran más coloridos y otros más emotivos, pero los que más le gustaban a ella eran en los que podía volar. Nunca era más libre que cuando sentía ese vértigo que le atacaba el estómago cuando se elevaba y se topaba de frente con las nubes, igual al que sentía de niña al subirse a un columpio.
Esa costumbre terminó cuando la familia de Clarisa entró en una crisis económica y a ella le tocó vender su cámara fotográfica. Un día, meses después de haberla vendido, mientras caminaba por los mares de trigo y se imaginaba otros mundos, notó lo que parecía ser una de sus fotografías enterrada en la arena.
La sacó de allí, la limpió con su falda y vio la imagen. Al verla, abrió los ojos un poco más para confirmar que estaba viendo lo que creía. Era ella, en su bicicleta, volando atada a muchos globos. La cámara le había revelado uno de sus sueños. Sin embargo, entre la emoción y el asombro, se escabulló por su sangre de niña cierto temor.
No por su sueño plasmado en la fotografía, sino por creer que estaba dormida soñando un sueño, su sueño de libertad. Abrió y cerró los ojos un par de veces y se pellizcó el brazo, sin embargo, seguía en el mismo lugar. Al parecer, no se trataba de un sueño. Cuando Clarisa llegó a su casa y le contó la historia a su familia, todos se burlaron de ella.
“Más bien dinos quién llevó a cabo esta edición fotográfica. Está buenísima” le dijo su hermano, Tomás. Clarisa se encerró en su cuarto furiosa. No era la primera vez que era vista como bicho raro frente a los ojos de sus familiares o amigos. Pero, a pesar de su rabia y sentimiento de no encajar, algo le había quedado claro, tenía que recuperar su cámara a como diera lugar.
Entonces, decidió ir al día siguiente a la casa de empréstito donde la tuvo que dejar. El viejo dueño, un hombre con edad indescifrable, fingió no reconocerla e incluso negó haberla comprado, fue tan reacio a su presencia que terminó echándola de allí. Este hecho sólo terminó por convencer a Clarisa que algo extraño pasaba con ese hombre y su cámara.
Se escondió en la parte trasera del local y esperó a que el hombre cerrara su negocio, para escabullirse en la tienda cuando no hubiera nadie. De forma sigilosa, logró ingresar por una ventana que quedó abierta, buscó en varios cajones hasta que dio con su amada compañera de sueños. La alegría fue interrumpida cuando Clarisa se dio cuenta que alguien había ingresado a la tienda, era el viejo que había olvidado algo.
Se escondió debajo de una mesa, pero hizo tanto ruido que el viejo se dio cuenta de su presencia y cuando estaba a punto de tomarla de un brazo, Clarisa se volteó, presionó con el índice el botón de la cámara, y cerrando los ojos deseó con todas sus fuerzas ser libre como en sus sueños.
Cuando abrió los ojos, notó cómo el flash de su cámara había cegado al señor temporalmente. La niña aprovechó el momento para escapar. Cuando el viejo recuperó la vista unos segundos después, sólo encontró la última foto que había tomado Clarisa antes de escapar. La agarró del suelo y la vio: era la niña en un bus, con su cámara y una gran sonrisa.