Lo único que hace falta para terminar este cuento es el título. El que hay en este momento es provisional. El texto ha sido escrito hasta el momento entre Asaenunt, Magavillosa, Rafael Pulgar Hills y la edición del Comité editorial de Cuento Colectivo. Haz tu aporte en la zona de comentarios de esta entrada.

El último bus aceleró antes del cambio de luz y Virgilio miró frente a él preparado para cruzar. Espantado, no sabía si avanzar un paso o correr a pedir ayuda, había un hombre en llamas al lado del impávido viejo de saco beige. Era insólito como el fuego ardía sin que el otro lo notara. Inmediatamente señaló gritando: ¡Cuidado, fuego, aléjese! Se cubrió la boca horrorizado.
Virgilio podía afirmar que medía lo mismo que el simplón de saco beige, y que antes de su repentino incendio, tendría rasgos parecidos al hombre que lo acompañaba estático, a su lado. ¿Qué podía estar tramando la vida para que en menos de un minuto, un hombre surgiera en llamas del otro lado de la calle? pensó Virgilio. Dio media vuelta y decidió tomar otro camino.
Era una tarde calurosa y las gotas de sudor que corrían por su frente y que servían de pegamento entre su espalda y su camisa, lo obligaron a entrar a un café del centro, que más que por sus sabores, era visitado por su inmejorable aire acondicionado. Virgilio pidió un café cargado y un periódico. Se sentó muy próximo a una mesa donde varios jóvenes compartían galletitas y tramaban la fiesta que tendrían esa noche.
Eran las cinco de la tarde y consideró prudente volver a casa. Compró otro café, tomó el periódico y le sonrío taciturnamente a una de las jóvenes que estaba dispuesta a emborracharse en la fiesta que daría Felipe en unas horas. Solo tenía que caminar dos cuadras más hasta llegar a la estación de trenes. Pero no, Virgilio optó por volver a la calle donde había visto a aquellos dos hombres horas antes, comprar unos pendientes en una tienda próxima, y luego tomar el bus que lo dejaba en la calle donde vivía su madre.
Tras veinte minutos de recorrer la tienda y enojarse con la muchacha que le acompañaba en su búsqueda, -por no tener aretes rojos, o tener algunos bastante grandes- consiguió unos pequeños, sutiles, pero muy brillantes. Salió del almacén, caminó dos locales más hacia la parada, cuando de pronto observó como el hombre en llamas corría directamente hacia él.
El hombre en llamas era el mismo. El fuego de la soberbia había quemado su paciencia. La misma soberbia y la misma paciencia con la que había rociado el kerosene sobre su cabeza antes de que escurriera impunemente entre su camisa y su espalda, el mismo fuego que ahora hacía arder cada parte de su cuerpo.
Sin perder la posición de loto, bajó los brazos, cerró los ojos. Las personas a su alrededor, las jóvenes dispuestas a emborracharse, los aretes rojos, la casa de su madre, la estúpida sonrisa del vecino, los trenes, las galletas, todo había sido un pretexto. Una última proyección de su vida, una invención de su cerebro budista para prolongar el final de un instante eterno. De una victoria sobre la posibilidad de una condición.
Virgilio, cuyo verdadero nombre era Thich Quang Duc, ardía y arde como un pira humana, como una metáfora humeante del sinsentido en el borde de todo el sistema, al final del abismo de la humanidad. Como una interrogación equidistante entre la guerra y el hombre; o el infinito y su sombra…verde.








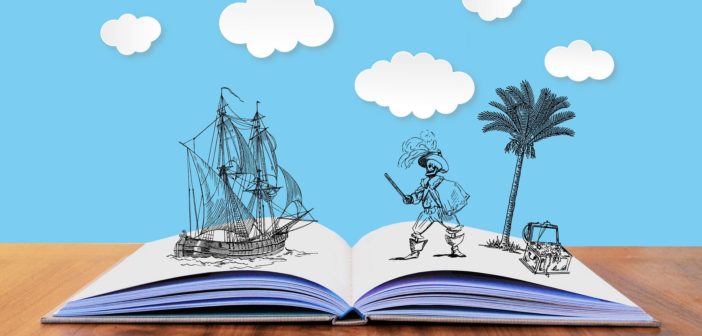




One Response
Ígnea Catarsis