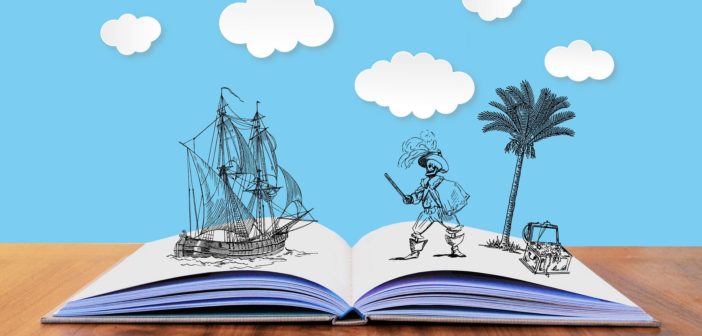Esta historia fue escrita entre Sandro Vergara, Héctor Cote y la edición del Comité editorial de Cuento Colectivo. Una vez termines de leerla, dinos como te pareció el resultado en la zona de comentarios de esta entrada.

El instituto de varones de Santa Catalina era de los más prestigiosos y costosos del país. Las monumentales instalaciones quedaban a las afueras de la ciudad… cientos de hectáreas de campo, zonas deportivas y de estudio. El director de la institución, el señor McKinley, era un ex militar que abandonó décadas atrás su tierra natal en Arizona, por llevar a cabo una gira terrestre por el continente. Sus aventuras lo llevaron a crear una fuerte red de influencias en el sur, donde terminaría estableciéndose y también ascendiendo como el director del mejor colegio de la región, en poco tiempo.
McKinley vivía en las instalaciones del colegio y los sábados le gustaba caminar solo por el terreno y contemplar el silencio. Ese sábado, mientras caminaba cerca de la cancha de basquetbol, notó como relinchaba un caballo desde adentro. Al principio, dudó de lo que había escuchado, pero al escucharlo de nuevo, supuso que uno de los caballos había escapado del establo.
Entró a la cancha cerrada y no vio nada. Entonces escuchó de nuevo el relinchar y pudo precisar de donde venía el sonido. Alzó la mirada y vio la imagen más surreal de toda su vida, más surreal incluso que las confusas batallas que le había tocado librar en su tiempo.
¿Cómo demonios había llegado el caballo hasta ahí? Tomó dos intentos fallidos con escaleras de metal y un último intento exitoso, llamando a una grúa. El lunes a primera hora, los sospechosos de siempre fueron llamados a donde McKinley. Éste estaba decidido a dar con los responsables y dispuesto a usar toda su astucia para la tarea, si tan solo pudiera torturarlos.
López, Castañeda, Rodríguez, González, Hernando, las joyas del instituto, fueros citados, por aparte. Cada uno de ellos esperaba en uno de los salones desolados de la institución para recibir un interrogatorio, al mejor estilo de inteligencia militar. En realidad ninguna persona resiste el interrogatorio, tan sólo hay que presionarlos lo suficiente. Basta con tener algo de tiempo y credibilidad para sacar cualquier tipo de información de una persona.
Separó a los chicos en diferentes salones inmediatamente y los hizo esperar allí durante dos horas completas, vigilados y en absoluto silencio. Su primera víctima fue Castañeda, su corpulenta figura le había permitido crecer sin madurar, seguía siendo un niño con elevada estatura. Le habían arrinconado en el almacén deportivo, donde se encontraban todos los balones, lazos y demás implementos… allí, en un banco sin espaldar, se sentó Castañeda. McKinley tomó asiento bloqueando la única puerta de acceso, agarró su estuche para anteojos y con la mayor calma comenzó a limpiarlo. No dijo nada, su silencio era absoluto, su figura parecía omnipresente.
Castañeda mantuvo su rostro serio, esperaba que en cualquier momento comenzara el regaño, pero no hubo nada, no hubo preguntas ni acusaciones, incluso los sonidos parecieron acallarse por completo hasta dejarlos allí sólo a ellos dos. Lo incómodo de la silla le estaba empezando a resultar insoportable, necesitaba algún tipo de espaldar, pero hasta el más leve movimiento parecía completamente desafiante para el director. Incluso hacer sonar el tambaleante banco era llamar la atención de lo que parecía un depredador irascible.
Tomó valor finalmente para preguntarle a su profesor qué era lo que estaba sucediendo, pero McKinley se conformó con cruzarse de brazos y hacer crujir su cuello. Después de unos cuarenta minutos Castañeda finalmente movió su banco hacia atrás para tomar un espaldar, movimiento que pareció ser totalmente ignorado por su director. Su columna estaba totalmente agotada, sentía una inmensa incomodidad, un desespero absoluto, una claustrofobia creciente. Pensó en salir a la fuerza, pero era imposible derribar al militar retirado que tenía en frente. Al cabo de hora y media el cansancio había hecho mella en su cuerpo abatido. Logró pensar en otras cosas, logró relajarse un poco y el sueño finalmente se apoderó de él; cerró los ojos por unos instantes y empezó a perder la noción del tiempo.
Ese era exactamente el momento que McKinley había estado esperando. Con gran sutileza tomó un balón de microfútbol y lo estrelló contra el suelo causando un gran estrépito. Castañeda regresó de aquel breve momento de paz asustado y agitado. Vio a su director con la más absoluta seriedad, en silencio, con el único propósito de hacerlo sentir incómodo, de hacerle padecer cada segundo. Para cuando se cumplieron las dos horas, Castañeda no podía más, no sabía cuánto tiempo había estado allí y no sabía cuánto más tendría que quedarse, así que comenzó a sollozar, emocionalmente exhausto.
“Ahora comienza el interrogatorio” pensó McKinley. “¿Quién está detrás de esto Castañeda?”. Castañeda seguía un poco somnoliento, el sonido de la pelota había sido fuerte, pero el encierro y el calor lo tenían adormecido. Era el mejor momento para pedirle cosas y que éste accediera, esto McKinley lo tenía más claro que los amaneceres de su natal Arizona. “No sé nada señor director, se lo aseguro. Por favor no me vaya a suspender. Estoy en periodo de prueba y solo faltan siete meses para mi graduación. Ya no tiene que saber más nada de mí”, dijo con lágrimas en los ojos.
El muchacho decía la verdad, era el turno de López. Cuando llegó al salón desolado en el cual este se encontraba, detectó enseguida su cara de culpa. Era algo extraño en su aspecto, que conocía muy bien. López o era el culpable, o sabía quién era. Ahora la cuestión estaba en cómo se lo sacaba. “He hablado ya con tus demás amigos y sé cuál es la verdad. Te voy a dar la oportunidad de que me digas toda la verdad, pero si llegó a detectar una sola mentira, puedes olvidarte de graduarte en esta institución”.
Se la jugó por el truco más antiguo del libro y le funcionó. López cantó con más potencia que un soprano. Confesó que Hernando y González se habían inspirado de una clase de “poleas” con el profesor Castillo y lo habían convidado a llevar a cabo la broma. El resto de piezas cayeron por sí solas. Las cabezas de Hernando y González rodaron, no podrían graduarse de la institución que los vio crecer, pero a la cual en realidad no se habían adaptado. El orgullo de McKinley era muy grande para dejarlos continuar y debía hacer un ejemplo de ellos. López recibiría su diploma de grado, pero no podría asistir a la ceremonia con sus compañeros… se graduaría “por ventanilla”. Las medidas necesarias habían sido tomadas, la leyenda de McKinley y su mano de hierro perduraría, pero también la del trio de bromistas que no tuvo miedo en desafiarla.