Esta historia fue compartida por Marcela García con Cuento Colectivo. Marcela es estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Javeriana (Bogotá). La crónica hace parte de una serie de textos que rinden honor al autor colombiano Gabriel García Márquez y que buscan comprobar que Macondo sigue vivo en el Caribe colombiano. Si quieres conocer más sobre este trabajo, puedes escribirnos a comiteeditorial@cuentocolectivo.com.
“Fue como si la ciudad entera se paralizara para ver un espectáculo”, cuenta Raúl Meola, con su imponente voz capaz de acaparar la atención de cualquiera, sobre aquella triste tarde en la que vio al David Arango, el último gran barco de vapor que navegó sobre el Río Grande de la Magdalena, arder en llamas.
A primera vista, Magangué, Bolívar, con su calor asfixiante que derrite el asfalto, su penetrante olor a pescado de las ventas callejeras, su caos vial y una enorme contaminación visual, parece que lleva a la boca del infierno, pero una vez sobrepasas esa terrible fachada, encuentras una ciudad con un mundo de historias y lleno de magia.
Raúl Meola está sentado en la sala de conferencias esperando a que sus amigos del alma, Alfredo Amín y Ramón Viñas, lleguen para iniciar su habitual tarde de tertulia. Meola tiene 66 años, ha vivido toda su vida en el puerto de Magangué y es extremadamente simpático. Su cabello canoso, al igual que su bigote con estilo ochentero, su piel trigueña y ojos marrones, cubiertos por unos lentes para ver, combinan perfectamente con esa voz de locutor de radio y esa risa que en ocasiones parece sacada de una película de terror.
“Me embarqué muchas veces en distintos barcos de vapor que pasaban constantemente por el río Magdalena, y debo decir que es una verdadera lástima que tantas generaciones posteriores al incendio del David Arango no lograron vivir esa experiencia”, afirma Meola tocándose su bigote y subiéndose la montura de los lentes.
“En los dos viajes que hice a Puerto Berrio, por ejemplo, me encontré con un mundo tropical como ningún otro; pájaros de distintas clases, manatíes nadando a nuestro alrededor, micos que desordenaban a la gente con sus sonidos, entre otros. Pero lo más sorprendente era la vida que se encontraba en cada pueblo. El río le daba vida a ese lugar y el lugar le daba vida a los tripulantes”, dice poéticamente mientras en ese momento entran Alfredo y Ramón por la puerta de su oficina.
Viendo a Alfredo se hace evidente que tiene más años que los otros dos. Mide más de 1,80 cm, pero está tan encorvado que se ha encogido un poco. Su piel blanca es arrugada y llena de pecas, y sus lentes tienen casi el mismo aumento que una pequeña lupa. Cuando habla se delata su vejez, pues su voz tiembla y el tono ya casi no se escucha.
Ramón Viñas, por otro lado, es moreno y tiene los ojos tan caídos que pareciera que siempre estuviese triste, pero en su hablar no se refleja un ápice de abatimiento, sino, por el contrario, una fortaleza digna de un hombre que ha vivido muchos años.
Los tres amigos están dispuestos en la oficina de Amín, que está ubicada dentro de un negocio de arroz del cual es dueño. Las paredes blancas, un escritorio grande, una pequeña sala de conferencias compuesta por una mesa redonda y cinco sillas de madera, y un aire acondicionado que combate perfectamente la demoledora temperatura de afuera acompañan a los contertulios tres veces por semana en el arte de recordar.
Ese día, la cita era para hablar de un tema que los obsesiona a todos, el río Magdalena y las travesías que vivieron navegándolo. En sus tiempos de gloria, es decir, cuando aún era navegable, esta importante vía fluvial les daba vida e importancia a las ciudades ribereñas, y sus aguas traían historias y noticias de otros pueblos.
“El David Arango era una verdadera muestra de lujo. En esa época el aire acondicionado casi no se veía, pero en él había un bar que lo tenía”, cuenta Alfredo mirando con picardía a sus amigos. “Lo que pasa es que ahí llevábamos a las señoritas. Cuando estaba el David Arango en Magangué, nos tomábamos esa vaina por nuestra cuenta y como el capitán, Celmo Jiménez, era amigo de la familia, él nos patrocinaba todo”, interrumpe entre risas Raúl.
Efectivamente, el David Arango era un barco de vapor como ningún otro, tanto así que se conocía también con el nombre de Palacio Flotante. Los pomposos camarotes de la primera clase no tenían nada que envidiarles a los famosos barcos de la época, la platería del comedor evocaba la elegancia digna de los más adinerados, el bar era un escenario perfecto para organizar fiestas y el aire acondicionado, una verdadera muestra de ostentación. Nadie quería perder la oportunidad para embarcarse.
“Vivir en ese barco era vivir algo mágico. Uno hacía amigos, se enamoraba, pero, sobre todo, iba viendo el cambio de la gente a medida que el vapor bajaba o subía por el río”, anota Raúl con su desparpajo habitual. “Pero, eso sí, ¿sabes qué era lo más particular de un viaje en río? Ser testigos de la conferencia nacional de mosquitos que se llevaba a cabo”. Todos soltaron la risa con las palabras de Meola, ya que sabían por experiencia propia lo que significaba eso.
“Como el vapor iba lento, el mosquito que se montaba contigo, se desembarcaba contigo. Y lo peor es que iba recogiendo de pueblo en pueblo a sus amigos y parientes. Entonces, en el día hacían conferencia y no te jodían, pero en la noche se iban de rumba y nadie podía dormir con la mosquitera”, termina de contar Alfredo.
El día que el David Arango se incendió con él naufragaron los miles de historias que allí se vivieron. “Los tripulantes y los pasajeros se bajaron en la mañana de ese fúnebre día para comprar en Magangué. Era usual que las personas desembarcaran para conseguir comida, encontrarse con amigos o buscaran compañía para la noche”, cuenta Ramón. “Siempre revisaban que todo quedara intacto, pero ese día, uno de los tripulantes dejó la plancha prendida. Ese error determinó el final en llamas del barco insignia del río Magdalena”, concluye Viñas con un poco de nostalgia en su mirada.
“La gente se quedó inmóvil mientras veían cómo se convertía en cenizas el vapor”, afirma Meola con completa seriedad. “Nos quedamos como presenciando el fin de una era y nadie hacía nada. La verdad es que no había mucho que hacer. Solo cuando las llamas del barco comenzaron a quemar el puerto, el capitán Jiménez ordenó desprender las amarras para que la embarcación se quemara lejos de él y el daño no fuese peor”, dice al tiempo que se quita las gafas y les limpia el vidrio.
Cincuenta y tres años han pasado desde que se incineró el último barco de vapor y con él los días de grandeza del río Magdalena se desvanecieron. Atrás quedaron las noches en las que el río hacía posible que un hombre y una mujer se enamoraran con una sola luna, que un extraño se convirtiera en un amigo, que una fiesta regalara sonrisas, que una parada en un pueblo lograra cambiarle la vida a una persona y que un vistazo hacia el cielo hiciera que las estrellas se transformaran en protagonistas.
Los tres viejos, alrededor de la mesa, tienen esperanzas de que las nuevas medidas del gobierno de turno para recuperar la navegabilidad del río le devuelvan la grandeza y el esplendor a las aguas del Magdalena, para que por su caudal se vuelvan a vivir las historias de épocas pasadas.








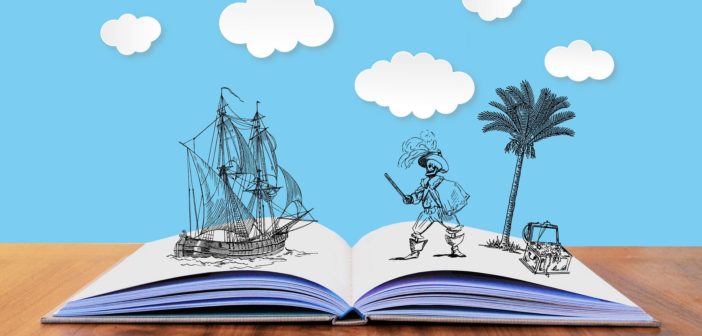





4 responses
Se les dañó el festín, ¡ja! ¿Este es el principal río de Colombia?
Reminiscencias… reminiscencias. Me gusta la estructura del texto.
Los años dorados…
Asi es Valentina. Principal arteria fluvial en Colombia. En realidad el escrito, aunque habla del pasado, se sitúa en la actualidad con el tema de la recuperación.